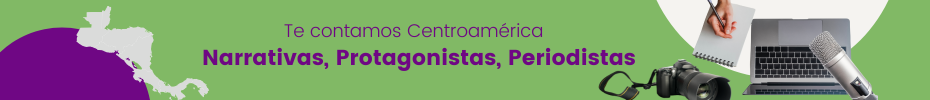Un inédito laboratorio comunitario reunió a migrantes, activistas y autoridades en Liberia para construir propuestas que serán presentadas a candidaturas nacionales.
En una provincia donde la migración nicaragüense sostiene sectores clave como el turismo, la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico, un inédito Laboratorio Comunitario de Diálogo Migrante abrió paso a una agenda de propuestas que serán llevadas a los aspirantes a diputaciones y a la presidencia de Costa Rica en las elecciones de 2026.
El encuentro, realizado en la sede de la Universidad de Costa Rica (UCR) en Liberia este 22 de agosto, reunió a migrantes, activistas, académicos, autoridades locales y organizaciones sociales con un objetivo claro: visibilizar las deudas históricas con la población migrante y construir soluciones concretas para una provincia donde cantones como La Cruz tienen casi un 20% de habitantes nacidos fuera del país.
“Nadie está exento de migrar. Mientras más entendamos la migración, más empáticos seremos con quienes habitan este territorio”, expresó Iris Barrera, defensora y refugiada política nicaragüense. Allí, entre relatos de vida y datos duros, se puso sobre la mesa las deudas históricas de Costa Rica con quienes levantan su economía desde los sectores menos reconocidos: el turismo, la agricultura, la construcción y el trabajo doméstico.
Los temas urgentes: trabajo y salud
La discusión se centró en dos ejes principales: las violaciones a los derechos laborales y las limitaciones de acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres migrantes. Roberto de la Ossa, director del documental Bachero, que retrata la vida de albañiles nicaragüenses, lanzó una crítica directa al Estado: “Costa Rica recibe a las personas migrantes para trabajar, pero no termina de implementar su propio Plan Nacional de Integración”.
El investigador Gustavo Gatica López recogió la experiencia de cientos de mujeres en la frontera: “La pobreza tiene rostro de mujer migrante. Muchas están en empleos informales con bajos salarios, y regularizar su estatus les cuesta hasta un 75% de su ingreso mensual. Además, mientras cuidan a hijos de familias costarricenses, no tienen acceso al cuido para los suyos”, expresó.
El académico Esteban Barboza fue contundente al señalar el trasfondo del problema: “Vivimos en un mundo racista, clasista y xenófobo. En Costa Rica siempre ha habido una distinción entre quién es bienvenido y quién no”.
El derecho a habitar con dignidad
La salud, especialmente la sexual y reproductiva, ocupó otro lugar central en el debate. Elizabeth Villarreal, defensora de derechos humanos y cofundadora de la Colectiva Volcánicas, habló desde la vivencia de miles de mujeres migrantes: “Nosotras, también tenemos derecho a construir una vida en dignidad, a pensar y a habitar un territorio en dignidad”.
La abogada costarricense Larissa Arroyo advirtió que sin datos confiables, la situación solo empeora: “Cuando no hay datos, no se pueden crear políticas públicas para la protección de las mujeres migrantes. Apuesto por la cultura de la denuncia para evidenciar las fallas”.
Desde la trinchera comunitaria, Laetitia Deweer, directora directora de Desarrollo y Estrategia de CEPIA (Cultura, Educación y Psicología para la Infancia y la Adolescencia), compartió una imagen de la precariedad cotidiana: “Muchas mujeres se automedican porque no tienen acceso a la seguridad social”.
Mientras tanto, desde el sistema de salud, el doctor Marvin Palma, director del Hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia, reconoció las limitaciones, pero defendió la atención binacional que caracteriza a Guanacaste: “Que la cultura binacional siga prevaleciendo en la Caja Costarricense del Seguro Social, porque esta es la naturaleza de nuestra zona”.
Camino a una hoja de ruta migrante
El encuentro no se quedó en diagnósticos. Cada participante recibió una hoja de compromisos y se sumó a la construcción de propuestas que serán entregadas a autoridades, hacedores de políticas públicas y candidaturas en las elecciones nacionales de 2026. La exigencia es clara: inclusión real, políticas públicas con enfoque de género y protección laboral efectiva para quienes, pese a las fronteras, sostienen la vida económica del país.
El evento fue organizado por La Voz de Guanacaste, medio regional sin fines de lucro con más de 20 años de trayectoria en el periodismo comunitario.
En Costa Rica, más del 10% de la población es migrante. En Guanacaste, la cifra oficial ronda el 7%, aunque en cantones como La Cruz llega a rozar el 20%. En ese contexto, el laboratorio dejó en evidencia que las voces nicas y ticas no solo comparten un mismo territorio, sino también una demanda: que la migración deje de ser vista como una amenaza y se reconozca como parte fundamental del presente y futuro del país.
Foto: creada con IA