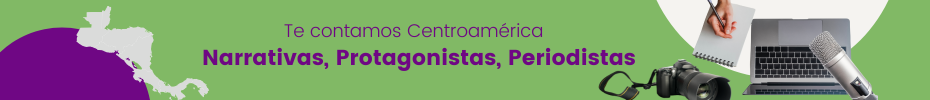En febrero de este 2025 se cumplieron veinte años desde que puse un pie por primera vez en Nicaragua y desde entonces no he dejado de regresar hasta que se ha podido, porque, no creo que haga falta explicarlo, desde que en 2018 filmé el documental Nicaragua, patria libre para vivir, tampoco yo puedo.
En esta tierra y, en los últimos siete años fuera de ella, con cientos de nicas, he aprendido sobre generosidad, solidaridad, resiliencia, esperanza y, en definitiva, sobre dignidad. He sido acogido, cuidado, discutido, amado y también confrontado. Por eso, leer el texto publicado por la denominada Ongvoluntariado bajo el título La gente de Nicaragua – Voluntariado en Nicaragua no me produce otra cosa que indignación. Lo que ahí se presenta como una descripción benevolente de “la cultura y la gente” no es sino una colección de estereotipos reduccionistas que, bajo un barniz de buena intención, destilan un paternalismo rancio, cierto aire neocolonialista impropio de cualquier organización que pretenda actuar desde la solidaridad y el respeto.
Se habla de los nicaragüenses como si fueran personajes de un manual de psicología tropical: “extrovertidos”, “impuntuales”, “superficiales”, “desorganizados”, “sin capacidad de análisis”. La propia ONG que firma el texto se permite incluso evaluar el nivel de profundidad emocional de todo un pueblo, atribuyéndoles inestabilidad sentimental y carencia de esfuerzo. ¿En serio? ¿Quién les ha dado derecho a trazar ese diagnóstico colectivo desde la cómoda superioridad de quien llega por unas semanas a “ayudar». Resulta ofensivo, pero sobre todo ignorante. El pueblo nicaragüense -como cualquier otro- es complejo, diverso y contradictorio. No cabe en un párrafo, ni en una etiqueta.
Se habla de los nicaragüenses como si fueran personajes de un manual de psicología tropical: “extrovertidos”, “impuntuales”, “superficiales”, “desorganizados”, “sin capacidad de análisis”. La propia ONG que firma el texto se permite incluso evaluar el nivel de profundidad emocional de todo un pueblo, atribuyéndoles inestabilidad sentimental y carencia de esfuerzo.
Detengámonos un momento en una de las afirmaciones categóricas de este texto. El tópico de que los nicaragüenses son impuntuales -conocido popularmente como «la hora nica»- no solo es una generalización injusta, sino también una simplificación cultural que ignora las múltiples realidades del país. Si bien en ciertos contextos sociales puede existir una mayor flexibilidad horaria, esto no define al conjunto de la población, que en su mayoría demuestra puntualidad y compromiso en ámbitos laborales, educativos y comunitarios. Atribuir la impuntualidad a un rasgo nacional perpetúa estereotipos y oculta las causas estructurales que pueden afectar la gestión del tiempo, como el transporte deficiente, la precariedad económica o la falta de servicios públicos eficientes. La puntualidad, como cualquier otra norma cultural, es relativa y depende del contexto, y en Nicaragua abunda la gente seria, organizada y respetuosa de los compromisos.
Esta ONG también atribuye a los nicas superficialidad, pero esta no se encuentra en el carácter del pueblo nicaragüense, sino en la mirada que algunos deciden proyectar sobre él. Resulta también casi insultante afirmar que “no se preocupan mucho por el medio ambiente” –no creo que haga falta recordar que uno de los factores que contribuyeron a la rebelión de abril de 2018 fue el incendio de Indio Maíz– sin considerar contextos de pobreza estructural, falta de infraestructura pública o políticas ambientales eficaces. Culpar a los ciudadanos mientras se ignoran las causas es la forma más fácil de mantener la ignorancia intacta.
El texto, además, incurre en una práctica tristemente común entre ciertos sectores del voluntariado internacional: la exotización y romantización de la pobreza, mezclada con un complejo de salvador blanco que retrata a las personas como simpáticos seres necesitados de guía, orientación y “profundidad” extranjera. Se alude incluso a un supuesto “autoimpuesto sentimiento de inferioridad” hacia los extranjeros, como si se tratara de una tara cultural y no de una herida histórica derivada de siglos de intervención y saqueo.
El texto, además, incurre en una práctica tristemente común entre ciertos sectores del voluntariado internacional: la exotización y romantización de la pobreza, mezclada con un complejo de salvador blanco que retrata a las personas como simpáticos seres necesitados de guía, orientación y “profundidad” extranjera.
El modelo de turismo solidario promovido por la ONGVoluntariado me resulta profundamente cuestionable ya que transforma la experiencia solidaria en un producto empaquetado para el consumo del voluntariado occidental. Esta lógica mercantiliza la ayuda y convierte a las comunidades receptoras en escenografías para la autoafirmación moral de quienes pueden pagar lo que se pide por participar en la experiencia. Las imágenes publicadas en su página web refuerzan este imaginario neocolonial: rostros infantiles exóticos, sonrisas enmarcadas por la pobreza, y jóvenes europeos en actitud de salvadores, repetidos en escenarios similares de Senegal, Nepal, Marruecos, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y hasta en 16 países distintos, como si se tratara de una franquicia global de la buena conciencia. Esta estetización de la carencia y la diversidad cultural para atraer voluntarios-clientes banaliza la realidad social de los pueblos retratados y perpetúa relaciones desiguales bajo el barniz de la ayuda humanitaria. Pero este es otro asunto en el que no voy a abundar.
No niego, en cualquier caso, el valor del voluntariado cuando se hace desde la humildad, la formación y el compromiso. Pero este tipo de publicaciones lo desvirtúan por completo, y refuerzan lo peor del modelo: el del turista solidario que viene a enseñar antes de aprender, a clasificar antes de conocer, a opinar antes de escuchar. Nada más hay que echar un vistazo a la web de la ong para entender el modelo.
Nicaragua no necesita que la definan quienes apenas la rozan con los dedos. Necesita alianzas justas, miradas horizontales, y organizaciones que dejen de hablar “de las personas» y empiecen a hablar “con” ellas. Si algo me ha enseñado este país es que la dignidad no se presta al análisis simplista. Se vive, se respeta, y se defiende. Y eso, al parecer, sigue siendo una lección pendiente para muchos.