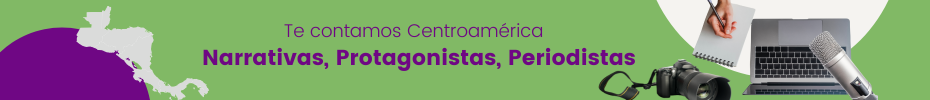Asomarse a la ventana antes de escribir: ésa es, acaso, la regla más simple y más olvidada del oficio. Si alguien afirma que llueve y otro lo niega, el periodismo responsable no se limita a presentar ambas voces en equilibrio impostado: abre la ventana y comprueba. El reciente video de Jennifer Ortiz y su presentación en Nicaragua Investiga, se aparta de ese principio. No sólo porque descansa de manera casi exclusiva en un informe del Senado de Estados Unidos de 1992 —un documento nacido en un contexto de injerencia directa y guerra de relatos— sino porque eleva a categoría de certeza una serie de acusaciones graves que, sin triangulación local, derecho de réplica efectivo y trazabilidad documental, quedan en el terreno resbaladizo de la imputación no probada.
Que un informe sea “oficial” no lo convierte en suficiente ni neutral. Un reporte legislativo extranjero es, a lo sumo, un punto de partida: debe contrastarse con folios catastrales, expedientes administrativos y judiciales, hemerotecas, tasaciones periciales y testimonios identificables; debe actualizarse caso por caso; debe incorporar la versión de las personas señaladas con constancia de contacto y respuestas íntegras. Nada de eso puede sustituirse con declaraciones genéricas sobre fuentes “altas” que vieron “libros” ya desaparecidos ni con invocaciones al secreto profesional como cortina de humo. El secreto protege a la fuente, no exonera al periodista de mostrar el método, los límites de verificación y la evidencia que puede auditarse por terceros.
El secreto protege a la fuente, no exonera al periodista de mostrar el método,
los límites de verificación y la evidencia que puede auditarse por terceros.
A este déficit de prueba se suma un problema de intención y encuadre que no es menor. La pieza parece apuntar más a un sector de la oposición —básicamente UNAMOS— que al poder que hoy persigue, desnacionaliza y encarcela tanto a ese sector como a los demás. En contextos de dictadura, el periodismo que se propone “hacer memoria” tiene que extremar su proporcionalidad y su foco: si el efecto práctico del reportaje es erosionar a una parte de la disidencia, alimentar rencillas intestinas y desplazar el debate del perpetrador principal hacia un “todos contra todos”, lo que se gana en estridencia se pierde en servicio público. La memoria histórica no es un garrote para saldar cuentas dentro del campo de las víctimas; es un método para documentar abusos, responsabilizar a quienes correspondan y evitar su repetición. Convertirla en misil político es, además de éticamente discutible, estratégicamente torpe: sólo fortalece al régimen que necesita una oposición fragmentada y desacreditada. La ética periodística, recordaba Javier Darío Restrepo, se juega siempre en la combinación de verdad comprobable y servicio público, no en la épica del escándalo ni en la
puntería facciosa.
La forma de presentación agrava el fondo. El envoltorio responde a una estética amarillista propia de los pseudomedios que compiten por clics y retención: promesas de “información reveladora”, llamados insistentes a suscribirse
La forma de presentación agrava el fondo. El envoltorio responde a una estética amarillista propia de los pseudomedios que compiten por clics y retención: promesas de “información reveladora”, llamados insistentes a suscribirse y compartir antes de exponer el material, renuncia expresa a mostrar “forros” o respaldos “para publicar ya mismo”, y la serialización como anzuelo sin que se liberen desde el inicio repositorios documentales completos y verificables. Esa economía de la urgencia —la publicación como acto de fe y la verificación como promesa diferida— no es compatible con el estándar de una investigación que imputa hechos punibles con nombres y apellidos. Confunde el brío de la indignación con el peso de la evidencia y sustituye el deber de transparencia metodológica por la retórica del “créanme”.
En tiempos de asedio, el periodismo que invoca la memoria tiene una tarea más exigente, no menos: documentar con archivo, contexto y proporcionalidad; reconocer límites y dudas; distinguir con honestidad entre lo verificado y lo que está en verificación; y ofrecer a todas las personas aludidas un camino real —y documentado— de réplica. La brújula de Javier Darío Restrepo apunta al mismo norte: el único amo legítimo del periodista es el ciudadano; la confianza del público es su principal capital, y sin independencia y verificación, todo falla. Por eso, el deber del reportero no es equilibrar versiones, sino comprobar hechos y mostrarlos de modo que el lector pueda creerlos. En dictadura, esa obligación se vuelve doble: no disparar a los costados y no confundir memoria con misil.
El deber del reportero no es equilibrar versiones, sino comprobar hechos y mostrarlos de modo que el lector pueda creerlos. En dictadura, esa obligación se vuelve doble: no disparar a los costados y no confundir memoria con misil.
El periodismo que se debe a su audiencia —y no al algoritmo— distingue con claridad entre hechos verificados, hechos en verificación y afirmaciones que no han podido corroborarse; separa opinión de investigación; contextualiza con precisión jurídica y registral los actos que describe; documenta cada contraste y deja un rastro replicable. La pieza de Jennifer Ortiz podría haber sido un aporte valioso a la memoria: bastaba con algo más que adjuntar íntegro el informe citado, como sí hace: señalar su naturaleza y sesgos, y, a partir de ahí, construir fichas por cada caso con folio real, acto de toma, estado actual, vías de compensación, resoluciones y peritajes; publicar la metodología de selección; pedir y publicar las réplicas de las personas aludidas; advertir los límites y las dudas que persisten. En lugar de eso, opta por la velocidad, la épica y la enumeración, y confía en que la contundencia del tono supla lo que la fragilidad del método no sostiene.
No se trata de desestimar de antemano que hubo confiscaciones arbitrarias, despojos y abusos, directamente robos, la vergonzosa piñata; la historia nicaragüense reciente está cruzada por agravios que merecen luz, archivo y justicia. Se trata de recordar que, precisamente por eso, el periodismo no puede permitirse atajos. La verdad de los hechos es refractaria al slogan y al suspense por entregas. Requiere abrir ventanas —registros, documentos, peritajes, voces con nombre y apellido— y aceptar que a veces la comprobación contradice nuestras filias y fobias. Cuando la constatación duele, ahí empieza el oficio.
Hay, por último, una responsabilidad política del periodismo que no equivale a militancia: no regalarle al autoritarismo la música que más le gusta. En tiempos de asedio, cada pieza que pretende “esclarecer” y termina alimentando la división opositora invitando a la sospecha sin aportar prueba replicable, ayuda aunque no lo pretenda— a quien busca que la conversación pública se degrade en ruido. Si de verdad se trata de memoria, que hable el archivo, que hable el método, que hablen también las personas señaladas, y que el lector pueda auditar. Si se trata de un editorial de parte, que se asuma como tal. Lo único inaceptable es travestir de investigación lo que no supera la prueba más sencilla del oficio: abrir la ventana y mostrar, sin alardes ni atajos, si está lloviendo.
Foto portada generada con IA