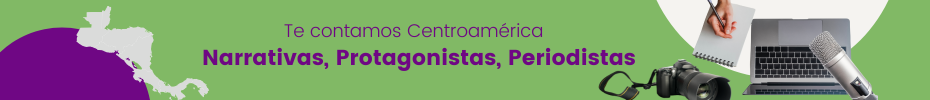El informe titulado «Mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica: lo que sienten, lo que piensan y lo que han vivido» y elaborado por Elvira Cuadra Lira, para el Centro de Estudios Transdisciplinarios (CETCAM), expone un mapeo fundamental sobre las condiciones de vida, situación socioeconómica y las violencias que enfrentan las mujeres de comunidades indígenas en situación de desplazamiento forzado, específicamente en San José, Costa Rica.
Este esfuerzo documental surge de la necesidad de visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos, las que, hasta el momento, casi no están documentadas. El propósito es generar un debate público, alimentar informes para organismos internacionales y proponer acciones para prevenir la violencia, ha explicado la investigadora Cuadra.
Las raíces del desplazamiento y el perfil de las afectadas
Las comunidades indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua han padecido altos niveles de violencia durante al menos una década. Esta situación se debe sobretodo, a la ocupación de sus tierras comunales por parte de «colonos», lo que ha generado el despale acelerado de los bosques, la sobreexplotación de recursos naturales y mayor vulnerabilidad climática. Además, la represión estatal por la crisis sociopolítica y los desastres naturales como los huracanes Eta e Iota en 2020, han exacerbado la desprotección, forzando un incremento en el desplazamiento hacia el exterior, mayoritariamente a Costa Rica. Las mujeres son uno de los grupos más afectados por este cúmulo de situaciones.
Las razones principales que motivaron la salida de Nicaragua son la combinación de dificultades económicas (27.6 %) y la violencia de parte de los colonos que invaden sus tierras (21.6 %). Esta pérdida del sustento fue expresada por una participante en un conversatorio: “Yo me salí de mi lugar por los colonos, porque nosotros teníamos tierra, pero nos quitaron todo. Nosotros cultivábamos yuca, arroz, todo eso, ahora no tenemos nada, ¿dónde podemos sembrar? No podemos nada. Y por eso que nosotros venimos para acá para ayudar a mi mamá y a mi papá”, testimonio que revela el estudio.
De acuerdo al informe, más del 90 % de las entrevistadas se identificaron como miskitus, aunque también se incluyeron mujeres mayagnas, ulwas y afrodescendientes. La mayoría proviene de la Región Autónoma del Caribe Norte, destacando Bilwi (64 %) y Waspán (27 %). Las entrevistadas se encuentran en el rango etario productivo, siendo el grupo mayoritario el comprendido entre los 25 y 39 años.
A pesar de su desplazamiento, más de la mitad (55.6 %) ha alcanzado la secundaria, ya sea incompleta o completa, mientras que un 31.5 % tiene nivel de primaria incompleta y completa. El flujo de desplazamiento forzado se incrementó significativamente entre 2024 y 2025.
En cuanto a su estatus migratorio en Costa Rica, la mayoría (60.4 %) cuenta con carnet de solicitud de refugio y permiso de trabajo, aunque un porcentaje significativo todavía enfrenta dificultades, con algunas citas de solicitud programadas incluso para el año 2026.
La precariedad como «nuevo modo de vida»
En San José, estas mujeres y sus familias —compuestas en promedio por 4.56 personas, incluyendo un promedio de 2.36 menores de edad— enfrentan una situación socioeconómica extremadamente precaria. Un poco menos de la mitad (48 %) vive en condiciones precarias, y casi una tercera parte (28 %) habita en cuartos. Los asentamientos informales carecen de servicios básicos como agua potable. Una participante describió la dura realidad: “Yo vivo en un precario, ¿verdad? […] Los niños se van para clase con lodo, cuando está lloviendo, no hay agua limpia, nosotros tenemos que bajar a un lugar para recoger agua”. Este cambio representa una diferencia sustantiva respecto a sus lugares de origen, donde la subsistencia se basaba en la cosecha y la siembra; en contraste, en Costa Rica «todo tiene que pagar», detalla.
En términos de empleo, la mayoría de las mujeres no trabaja una jornada completa (38 %), lo que les coloca en una alta dependencia económica de la pareja (69 % de los gastos familiares son cubiertos con ingresos de la pareja) o de otras personas. Solo el 2 % reportó tener un trabajo formal. Las mujeres enfrentan barreras severas para la inserción laboral, siendo la falta de documentos la más importante: “Lo más duro ha sido por el trabajo, que cuando usted no tiene papel nadie te da trabajo”, menciona una miskita. También se reporta discriminación y xenofobia, con una participante señalando: «Tal vez piensan que las nicaragüenses somos haraganas, pero es al contrario somos trabajadoras, eso se llama discriminación». Incluso aquellas que tienen documentos para trabajar se ven expuestas a abusos, empleos precarios, bajos salarios y chantajes sexuales.
Barreras de acceso a servicios básicos
Las condiciones de pobreza y la falta de documentos impactan directamente su acceso a la salud y la educación. El 91 % de las participantes no está estudiando actualmente, por la falta de recursos económicos (28 %), falta de documentos (17 %) y el idioma (11 %) como las principales dificultades. Aunque los menores que las acompañan sí se han integrado mejor al sistema educativo costarricense, las madres tienen dificultades para proveer los recursos y materiales necesarios, como uniformes nuevos.
El acceso a la salud es particularmente limitado, el 70 % de las mujeres o sus familiares no fue atendido en un centro de salud, EBAIS u hospital en los últimos seis meses. Los obstáculos principales son la falta de recursos económicos (28 %), el idioma (23 %) y la falta de documentos (20 %). Una participante relató la precaria atención recibida: “Mi hijo mayor tenía calentura y llegó en el Ebais y lo dejaron cuatro horas en espera y no lo atendieron”, manifiesta.
Múltiples formas de violencia: Del hogar a la institución
Las mujeres indígenas experimentan formas continuadas de violencia desde su niñez y adolescencia, lo esto se refleja en las primeras uniones (40 %) y primeros embarazos (41 %) ocurridos antes de los 19 años. Aunque la mayoría (77 %) inicialmente niega haber experimentado violencia física, un porcentaje mucho más alto identifica agresores (39 %), sugiriendo que la están viviendo pero no la reconocen explícitamente.
La mayoría de las violencias (verbal, económica, física y sexual) transcurren en el espacio privado y son ejercidas principalmente por el esposo o compañero actual. El marido o compañero actual es el agresor que identifican en casos de violencia verbal (21 %), económica (16 %), física (17 %) y sexual (17 %).
Por otro lado, el chantaje sexual fue experimentado por el 14 % de las entrevistadas, y sus agresores principales son otro pariente (15 %) y un extraño (13 %). Una participante por ejemplo, narró cómo la explotación laboral se combina con el abuso sexual en el entorno laboral y la indefensión ante la ley: «No miras que mi jefe me dijo que me juntara con él para seguir en el trabajo; y le digo yo, ‘Pues podes demandarle’. No, me dice, ‘pero yo no tengo papel’”.
Mujeres viven violencia institucional
Las instituciones públicas les niegan información o servicios o las por estigmatizan. Las entidades más señaladas donde sintieron que les negaron información fueron la clínica o EBAIS (17 %), el IMAS (15 %) y Migración y la Unidad de Refugio (14 %). La negación de servicios sigue un patrón similar, siendo la clínica o EBAIS la más señalada (16 %). Respecto al trato, el 38 % de las entrevistadas identificó alguna institución donde sintió estigma o culpa, siendo nuevamente la clínica o EBAIS la más alta (18 %), seguida del IMAS (15 %) y Migración y la Unidad de Refugio (13 %). Este es el relato de una consultada describió la discriminación en el ámbito de la salud: “En el Ebais cuando uno va y tal vez no sabemos hablar bien, expresarnos, nos miran raro y no a mí, pero a otra compañera misquita lo han hecho y también en otros hospitales… cuando no hablas bien te dejan tirado, ahí no te atienden”.
Propuestas de las mujeres para la autonomía
A partir de los hallazgos, las propias mujeres indígenas desplazadas identificaron recomendaciones para mejorar sus condiciones, priorizando la autonomía económica y el sostenimiento familiar.
Proponen impulsar emprendimientos productivos (venta de alimentos, artesanías) a través de formación en gestión y acceso a microcréditos para reducir la dependencia económica. También solicitaron el reconocimiento de estudios realizados en Nicaragua —incluso sin documentos apostillados— mediante pruebas de conocimiento o certificaciones alternativas, lo cual facilitaría su inserción laboral formal. Finalmente, piden la implementación de cursos técnicos gratuitos o subvencionados en áreas de alta demanda (cocina, costura, belleza), adaptados a sus necesidades culturales y lingüísticas, para desarrollar habilidades prácticas que les permitan autoemplearse.
El informe subraya que estas mujeres, aunque forzadas a dejar sus comunidades en un acto de violencia grave, son una fuerza productiva con nivel educativo que lucha por la subsistencia, pero se ven atrapadas en un ciclo de dependencia, explotación y discriminación que se extiende incluso a las instituciones públicas que deberían protegerlas
Foto: Diario Las Américas